Lo que se llama el “flirteo” y, en general, las relaciones eróticas superficiales tan comunes en las grandes ciudades, pasan también de largo, de manera inconsciente, por delante de la personalidad espiritual de con quien se relaciona. No ven lo que la personalidad del otro tiene de único, de algo que sólo se da una vez, sencillamente porque no tienen el menor interés en percibirlo y apreciarlo.
El horizonte de la “posesión”
 Huyen de todo lo que tiene de vínculo absorbente el auténtico amor, del sentimiento de verdadera compenetración con la otra parte y de la responsabilidad que los lazos imponer siempre a quien los contrae. Se evaden hacia lo colectivo: hacia el “tipo” que en cada caso se prefiere. Así, no es una persona determinada y concreta la que se elige, sino un determinado “tipo”.
Huyen de todo lo que tiene de vínculo absorbente el auténtico amor, del sentimiento de verdadera compenetración con la otra parte y de la responsabilidad que los lazos imponer siempre a quien los contrae. Se evaden hacia lo colectivo: hacia el “tipo” que en cada caso se prefiere. Así, no es una persona determinada y concreta la que se elige, sino un determinado “tipo”.
El tipo femenino así preferido es la mujer impersonal, con la que es posible mantener una relación que a nada obliga, la mujer que se puede tener sin necesidad de amarla, una especie de propiedad sin fisonomía propia, sin valor propio.
Hacia lo que es la negación de la persona no cabe sentir amor. Ni tampoco fidelidad, pues a lo que es la negación de la persona corresponde la negación de la fidelidad. En esta clase de relaciones eróticas, la infidelidad, más que posible, es, podríamos decir, necesaria.
Donde falta la calidad amorosa tiene que compensarse necesariamente con la cantidad de los placeres sexuales, cuanto menos “feliz” se siente una persona, más necesita su impulso el ser satisfecho.
La existencia, en el lenguaje corriente, de expresiones como “esa mujer ha sido mía”, descubren hasta el fondo de esta forma erótica inferior. Lo que es de uno, lo que se posee, puede cambiarse, canjearse; el hombre puede cambiar, como otro objeto cualquiera, la mujer “poseída” por él, puede incluso, si lo quiere “comprar” otra. Esta categoría “posesiva” de lo erótico se da también por parte de la mujer.
Bajo el horizonte de la “posesión” ésta tiende generalmente, a ocultar con todo cuidado cuánto hay en ella de personal para no agobiar con ello al hombre, para no ser para el hombre más que lo que éste busca en ella: el “tipo” por él preferido. La mujer común vive entregada a los cuidados en torno de su figura, su apariencia; se preocupa únicamente de “encontrar” a alguien que se fije en ella, aunque no la tome en serio, aunque no la quiera realmente tal y como es, como un ser único e insustituible, pues esto no le preocupa.
 Por ese camino la mujer va desviándose cada vez más de la auténtica vivencia amorosa, de la realización del verdadero amor. Cuando el hombre la busca aparentemente a ella, buscando en realidad el “tipo” que representa, no se dirige a ella misma. Sumisa a los deseos del hombre, le da lo que él necesita de ella, lo que quiere “poseer”. Ambos salen chasqueados y no puede ser otro modo. En vez de buscarse el uno al otro, se repelen en realidad, pues para poder encontrarse es necesario que cada cual busque en el otro lo que tiene de único, lo que solo se da una vez en la vida, lo que verdaderamente puede hacer de él un ser digno de ser amado, lo que hace digna de ser amada a la vida propia.
Por ese camino la mujer va desviándose cada vez más de la auténtica vivencia amorosa, de la realización del verdadero amor. Cuando el hombre la busca aparentemente a ella, buscando en realidad el “tipo” que representa, no se dirige a ella misma. Sumisa a los deseos del hombre, le da lo que él necesita de ella, lo que quiere “poseer”. Ambos salen chasqueados y no puede ser otro modo. En vez de buscarse el uno al otro, se repelen en realidad, pues para poder encontrarse es necesario que cada cual busque en el otro lo que tiene de único, lo que solo se da una vez en la vida, lo que verdaderamente puede hacer de él un ser digno de ser amado, lo que hace digna de ser amada a la vida propia.
La auténtica “intentio amorosa” penetra hasta aquella zona profunda del ser en la que el ser humano no representa ya un “tipo”, sino un individuo único. Incomparable e insustituible, dotado con toda la dignidad de lo que es único en el mundo.
Esa actitud es la única garantía de la fidelidad del amor. Traducido al tiempo de vivencia, arroja un resultado todavía más alto, mucho más alto: el de la vivencia de la “eternidad” de un amor.
Cuando en verdad hemos llegado a captar la esencia de otro ser, contemplándolo en el amor, tampoco puede enamorarse “corriendo el riesgo” de que el objeto de su amor revele más tarde como indigno de él y de que, por tanto, el amor “se extinga” tan pronto como el valor de la persona amada desaparezca a los ojos de quien ama.
Simple enamoramiento como un “estado de ánimo” que es, esencialmente, más o menos fugaz, debiera considerarse casi como una contradicción del matrimonio.
El matrimonio solo será de aconsejar cuando ambas partes se propongan con él, crear una comunidad espiritual de vida, y no simplemente asegurar la “descendencia” común de dos individuos biológicos.
 Esta unión requiere que quien entre en ella contraiga la unión “adecuada”; que además de vincularse, sepa a quién se vincula. La madurez erótica, concebida como la capacidad interior para contraer una unión monogámica, entraña un doble postulado:
Esta unión requiere que quien entre en ella contraiga la unión “adecuada”; que además de vincularse, sepa a quién se vincula. La madurez erótica, concebida como la capacidad interior para contraer una unión monogámica, entraña un doble postulado:
- el de la capacidad de decidirse a favor de una persona y
- el de la capacidad de guardarle fidelidad.
La juventud es un periodo de preparación para la vida, incluyendo la amorosa, hay la necesidad de educarla para que se forme la capacidad de encontrar a la persona adecuada como compañera y para aprender a su debido tiempo a guardar fidelidad al ser elegido.
Psic. Mauricio Carvajal Guajardo
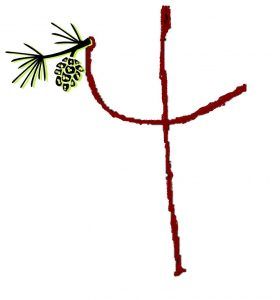





Muchas gracias por compartir este artículo, indudablemente una buena información. ¡Sigue escribiendo!
Muchas Gracias por tus ánimos